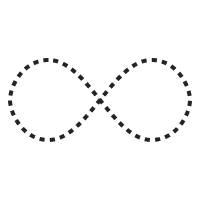Por Benjamín Franco Mariscal
—¡Métele power! —gritaba el asesor mientras yo continuaba descendiendo para aterrizar.
Yo no contestaba lo que me decía.
—Eso, muy bien, ahí mantenlo.
Yo mantenía el avión.
—Empieza a… mantenlo, eso, —yo lo replicaba —muy bien, suave, mantenlo.
El avión tocaba, ni muy duro, ni muy suave. Aterrizaba.
Así aprendí a aterrizar. Como ya dije en otro escrito, a volar se aprende volando. Pero esas ganas de aterrizar suave, de embarrar el avión en la pista, como mantequilla sobre un pan caliente, siempre distraen al aviador. Lo hacen medir su talento, nutren su orgullo y destruyen su ego. Pero esto no se aprende, es cosa de suerte. A pesar de esto, es muy gracioso ver que cada quien tiene su técnica para lograrlo. Unos vuelan con el asiento muy abajo, otros muy arriba, o muy atrás, o muy adelante. Los descansabrazos, según los pilotos de más experiencia, es clave. Se debe ajustar de manera que los codos descansen, eso dicen. No, no, no, vuélalo sólo con las yemas de los dedos, dicen otros. Métele pedal, compensalo antes de tocar; a diez pies le quitas todo el empuje, no, no, no, mira la rayita, que quede al horizonte. Miles y miles de frases y técnicas. Todas, por supuesto, garantizadas por pilotos de al menos mil horas de experiencia en el avión. Pero antes de mil, nunca. Eso me dijo un gran amigo, y yo, por mera necesidad de darle un valor numérico a la experiencia, creí en él. Lo curioso es que después de aprender a volar tres aviones diferentes en mis apenas seis años de carrera como piloto de aerolínea, sí puedo comprobar la teoría. Mil horas que se traduce en un año, mas o menos, y ya comienzas a sentirte cómodo. Ya sabes a qué altura va el asiento, ya sabes a qué distancia y en qué posición va el descansabrazos. Ya conoces a que altitud quitar el empuje, y cuándo sí o cuándo no meter pedal para aterrizar y volar bien. Pero embarrarlo, eso no es cuestión de tiempo.
Yo tuve suerte aquella mañana de invierno despegando de Oaxaca. ¡Qué amanecer!, lo tuve que pintar en mi mente para no olvidarlo, usando colores púrpuras, sí, púrpuras, naranjas y amarillos, sobre una capa de azul claro. Ahí íbamos en un avión Embraer 190, con noventa pasajeros (todos dormidos por haberse levantado tan temprano), dos sobrecargos y mi capitán, una persona simpática que no dejaba de bromear sobre la comida en la que todos convivimos la tarde anterior.
—¡Qué buena pernocta! —decía con entusiasmo.
—La verdad sí, hace mucho no me reía tanto en una comida.
—¿Le pediste el número a la sobrecargo? —me preguntó.
—No, cómo crees.
—¿Qué tiene?
—No supe qué usar de pretexto —y con mi respuesta, se pasó treinta minutos del vuelo dándome unas clases de cómo pude pedirle el teléfono. Igual que cuando escucho técnicas para aterrizar suave.
Comenzamos el descenso, y volvió a bromear en la fase final. En vez de escuchar los molestos pero necesarios comentarios de un asesor que constantemente te dice, ponle, quítale, mantenlo, eso, vas bien, mi capitán ahora me decía —no te pongas nervioso, sólo traes al amor de tu vida, ándale, en dónde aterrices mal, acuérdate, tienes que quedar bien.
¡Ah! Qué molesto. Mis manos sudaban, era imposible no escucharlo, pero no me desconcentró. Casi todo eran bromas, excepto en los momentos que debía dar sus call outs (sus anuncios que, por técnica y manual, debe decir en ciertos momentos).
El viento era fuerte y cruzado, yo pensé que no lograría aterrizar bien. Luchaba contra el viento. Por un lado, la mano izquierda con la palanca de empuje, y la derecha con la columna de control mientras los pies corregían la dirección del avión. Entonces, la famosa cuenta regresiva se escuchó, y a diez pies quité el empuje mientras mantenía centrado el avión, y de un momento a otro ya había tocado el suelo. ¡No se sintió nada! No lo podía creer. Eso era mi primer mantequillazo y estando cerca de abandonar la pista, el capitán me dijo, —¿Quieres que lo reporte?
—¿Qué cosa? —pregunté asustado, todavía recuperando la calma después de la euforia y adrenalina del aterrizaje.
—¡La mantequilla de la pista! —gritó con una risa explosiva y los dos nos reímos.
Los pasajeros descendieron del avión y nosotros permanecimos encerrados en la cabina platicando sobre los primeros mantequillazos del capitán hasta que tocaron la puerta. Era la ejecutiva que nos avisaba que ya habían bajado todos. Yo fui el primero en salir de la cabina.
—Se movió mucho, ¿no? —preguntó la ejecutiva.
—Sí, estuvo muy difícil —dije emocionado, tratando de ocultar que de verdad estaba orgulloso de mi gran maniobra —¿ya se bajó L? —pregunté.
—Sí, bajó por desayuno —yo sentí que mi momento se había esfumado, quería saber qué había pensado, pero para cuando regresara seguramente la anécdota ya habría pasado.
Esperamos en el avión, todos teníamos desayuno, L era la única que no fue preparada al vuelo.
—Espero nos traiga algo a todos —dijo el capitán a modo de broma sentado en la primera fila de los asientos del avión.
—Sí, mínimo un café —dijo la ejecutiva sentada junto a él.
Yo permanecí callado, sentado detrás de sus asientos, ya me estaba relajando, la euforia había pasado, pero justo después de meterme un bocado de mi desayuno a la boca, llegó L corriendo.
—¡Ya estoy de regreso!
—¿Qué nos traes? —Volvieron a bromear.
—¡Nada! Ustedes ya tienen comida —contestó con una sonrisa hermosa, suave como espuma en un café con leche que de igual forma se fue desvaneciendo rápidamente con el viento que entraba con fuerza por la puerta del avión.
—¡Está fuerte el aire! —dijo ella después de que una ráfaga la movió de dónde estaba, entonces caminó rápido hacia un asiento junto al mío.
—Sí, está súper fuerte —dije sin verla.
—Oigan, ¿quién aterrizó? ¡No se sintió nada!
—Mi primera espada —dijo el capitán.
—¿Tú? ¿De verdad?
—No me crees —contesté riendo.
—Muy bien, ¡eh! Está en mi top diez de aterrizajes.
¡Top diez! Pensé. Son muchos aterrizajes mejores que los míos. El orgullo del aviador regresó a mí. Los celos me invadieron un momento, pero ella me distrajo.
—Tú estás en el top tres, seguro —dijo sin que yo preguntara.
Así comenzamos a platicar, primero me pregunto cuánto llevaba en la empresa, después pregunté yo, y de un momento a otro ya estábamos guardando nuestros números en el teléfono. ¡Aterrizaje suave! No puedo asegurar que el aterrizaje me ayudó a conseguir su teléfono, pero lo conseguí. Entonces, mientras guardaba su teléfono, mis manos temblorosas me traicionaron. Me puse nervioso y ella lo notó.
—¿Estás bien?
—Sí, sólo que sigo un poco… todavía tengo la adrenalina del aterrizaje.
—Mira —metió la mano a su bolsa de plástico en dónde tenía el desayuno que había comprado —cómete un pan —sacó una concha de chocolate.
—¿Para el susto?
—Sí, un pancito pal’ susto.
Tiempo después nos hicimos novios y en cada vuelo que teníamos juntos yo intentaba replicar el famoso mantequillazo, pero no lo lograba. Fue hasta el día en que pasé a saludarla a la parte trasera del avión que confesé —Quiero aterrizar suave contigo, pero no me sale.
—Siempre aterrizas bien.
—No, quiero embarrarlo, pero desde aquella vez no puedo.
—Ah, pues mira, yo estando aquí atrás te puedo decir que sé cuándo será un mantequillazo y cuándo no.
—¿Cómo lo sabes?
—El avión va inclinado, casi como cuando despegas, si está bien inclinado será mantequillazo —Ella se refería al ángulo de ataque del avión.
—Entonces debo jalarlo más.
—Pues, sí, tal vez, la verdad no sé, pero fíjate en qué inclinación traen tus capis y mantenla.
Qué magia, que instructora, que enseñanza. Ningún asesor me lo pudo decir mejor, ningún piloto, capitán, ni las mil horas de vuelo en el avión. Nadie me lo enseñó porque no es una ley, pero fue bonito saber que la bella sobrecargo, desde otra perspectiva, mi dio la clave para un aterrizaje suave. Es cuestión de seguridad.
Desde entonces recuerdo la mañana que me regalaron mantequilla y pan, el día que conocí a L y cuando por fin aprendí lo que era aterrizar suave. Con el tiempo también maduré ese orgullo y necesidad. No siempre se puede aterrizar así, y tampoco se debe estar obsesionado con eso, prefiero que el viento, la temperatura, el avión, el día y el lugar me sorprendan, lo que nunca puedo dejar de hacer es aterrizar de forma segura.
Benjamín Franco Mariscal
Primer oficial en equipos Boeing 737 NG/MAX. Egresado de la facultad de arte de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, con especialidad en cine y literatura inglesa. Autor del libro: Todas menos Sofía.